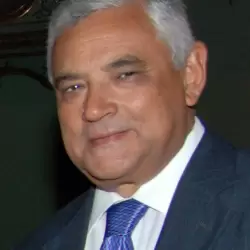Las turbulencias desatadas en el frente cambiario vuelven a plantear viejos interrogantes acerca de la capacidad del sistema institucional para adaptarse a las exigencias cada vez más complejas del desarrollo económico y social. Lo que falla no es la economía. Falla la política en su capacidad para superar antinomias, construir escenarios de cooperación y certificar, de alguna manera la dirección del progreso social.
Cualquier observador atento y con alguna noción de la historia de estos años de transición ve reproducirse, en efecto, circunstancias ya vividas por el país en una larga serie de episodios similares vividos por el país a lo largo de sus cuarenta años de transición democrática.
Las enseñanzas de las crisis vividas en este ciclo recurrente son muchas, pero parecen estar inexplicablemente fuera de la consideración de los principales actores de la política.
Resulta obvio que, si bien pueden ser muy distintas las circunstancias externas, la dinámica del conflicto y hasta la lógica misma de la crisis de gobernabilidad, lo es que los actores siguen siendo más o menos los mismos: coaliciones políticas frágiles e improvisadas, articuladas desde las necesidades electorales, aunque luego incapaces para reconvertirse en coaliciones gubernativas preparadas y capaces. Liderazgos débiles e inmaduros, ausencia de cuadros técnicos competentes.
Algo sorprendente si se tiene en cuenta que la mayoría de los protagonistas actuales cuentan con una dilatada trayectoria política. Casi todos estuvieron en todas las crisis, en lugares y con sombreros partidarios diferentes. Nada de lo que ocurre les es ajeno salvo, tal vez, el nivel de desprestigio que ha alcanzado la política profesional.
Este es, sin duda un punto central. La clave está siempre en el liderazgo, entendido no como un rasgo de la personalidad de un conductor, sino como una combinación de confianza, sensibilidad ante los datos de la realidad y, sobre todo, capacidad para proyectar hacia la sociedad los rasgos de un futuro posible y, por ello, deseable.
Argentina ha vuelto a alcanzar un difícil punto de inflexión. La renuncia de Alberto Fernández a su reelección no fue una sorpresa para nadie. Su candidatura -como las de Cristina Kirchner y Mauricio Macri- fue desde un principio una mera ficción ordenadora, construida para neutralizar el temido síndrome del "pato rengo", de oscura memoria en el país.
Aun así, una vez producida, la decisión ha producido un efecto desproporcionadamente negativo sobre el gobierno. La tortuosa coreografía adoptada por Fernández para la ocasión desató más bien imagen de un presidente que, superado por la realidad, adelantaba el final de su mandato.
El mensaje reincidió en ese tono intimista, en primera persona del singular, que más bien sugiere la idea de un presidente, desbordado y psico-físicamente abrumado. Más que un paso al costado, pareció una renuncia lisa y llana a las responsabilidades del cargo.
En la percepción pública, a la parálisis de hace varios meses del Congreso y el Poder Judicial acaba de sumarse así la del Poder Ejecutivo. La imagen inquietante de un Presidente aislado, sin energías, que declina seguir pilotando una crisis inmanejable.
La parálisis ha alcanzado en particular al Gobierno. La Presidencia ha quedado en muchos sentidos vacante, lo cual ha acentuado el vacío de poder, ante circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia. La etapa que se abre será particularmente difícil, tanto para el gobierno como para la oposición, afectados por igual por el clima de escepticismo radical de una sociedad que sigue resistiendo acompañar todo intento de remontar la crisis.
El problema es que tampoco basta con los testimonios excepcionales. Forzado por las circunstancias, Sergio Massa redobló sus esfuerzos para asumir en solitario una crisis de origen básicamente cambiaria pero que compromete y se proyecta con características sistémicas, alanzando tanto a la economía como la política. Los apoyos internos en la coalición de gobierno -incluida la propia vicepresidenta- fueron en principio cautos pero firmes y la crítica opositora fue también en general comprensiva.
Ambas actitudes no bastaron sin embargo para tranquilizar a una opinión pública suspicaz y cada vez más desapegada de la política. Las tendencias de voto registraron una vez más y al igual que en semanas anteriores una situación de empate político. Ambas coaliciones perdieron casi diez puntos cada una, pagando por igual un costo notable por su incapacidad para proyectar seguridades y certezas indispensables.
El problema central es que no basta con definiciones de política económica. Lo que los mercados y la propia sociedad argentina demandan es precisamente un sentido mucho más firme de la orientación. Un saber qué hacer y, sobre todo, cómo hacerlo. En este contexto de fracaso, las ideas económicas de los candidatos importan tan poco como el ingenio teórico de sus economistas de cabecera.
Lo que en verdad importa a la gente son los compromisos efectivos de los políticos, su independencia de criterio y su capacidad para no volver a tropezar con las mismas piedras.
La clave está, sin duda, en una combinación cada vez más rara y escasa entre carácter personal y confianza social. Una capacidad que permita superar las debilidades y capitalizar las fortalezas de un país que esta vez está funcionando. Argentina marcha por andariveles de velocidad desigual.
A pesar de las cifras de inflación y pobreza, de niveles extraordinarios de desigualdad, la sociedad genera riqueza y proyecta escenarios de crecimiento a lo largo y a lo ancho de toda la geografía del país.
Como muestra de esta diversidad baste considerar que más de la mitad de las provincias aspira a desdoblar sus elecciones provinciales y municipales. Tratan así de capitalizar sus ventajas relativas sobre el conjunto y, sobre todo, de proteger sus delicados equilibrios políticos internos del efecto contaminante de la crisis nacional.
Esta es, sin duda, una muestra elocuente de que el sistema funciona. Mal, pero funciona. Lo cual marca una diferencia importante con la mayor parte de las democracias del continente, aquejadas por igual de las dificultades recurrentes para conciliar, una vez más, las condiciones y exigencias de la democracia y el desarrollo económico.