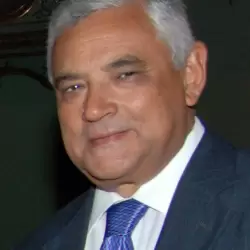Con el comienzo del proceso de recepción de impugnaciones y adhesiones a las candidaturas para integrar la Corte Suprema propuestas por el Poder Ejecutivo, la comisión de Acuerdos del Senado acaba de iniciar la fase final del proceso constitucional de integración de la Corte Suprema.
El intenso debate suscitado a raíz de la presentación de ambos candidatos anticipa para las próximas semanas uno de los debates más intensos y significativos en la historia del Poder Judicial.
Algo hasta cierto punto inédito en el país, pero no muy diferente del que, por muchas razones, es normal y esperable desde hace ya tiempo en muchos otros países, en especial el del modelo central: la Corte de Estados Unidos.
La controversia desatada supera en intensidad la de cualquier otro precedente. Una primera compulsa, a cargo del Ministerio de Justicia, arrojó un saldo de 328 impugnaciones y 3.500 adhesiones para el actual jueza federal Ariel Lijo y de 11 impugnaciones y 3.100 adhesiones para el abogado y académico Manuel García Mansilla.
La polarización de opiniones -sobre todo en el caso de Lijo- vuelve a evidenciar, una vez más, la existencia de paradigmas y modelos contrapuestos acerca del significado y la función de la Corte en el sistema institucional argentino.
Los clivajes y líneas divisorias atraviesan en horizontal a todas las concepciones y espacios políticos y revelan la importancia de divisiones profundas e inconciliables, que definen campos de fuerza de idéntica magnitud y equivalencia.
Para entender esta dimensión de suma-cero, que explica el empate que desde hace años paraliza el desarrollo del sistema institucional argentino, conviene recordar algunos antecedentes.
En primer lugar, el diseño de la Corte. Conviene recordar que la Constitución de 1853 estableció en su artículo 91, una Corte de nueve miembros y dos fiscales, en plena coincidencia con el precedente comparado de Estados Unidos. Urquiza no logro constituir la Corte por las múltiples funciones políticas de algunos de los miembros en el Congreso y el Ejecutivo de la Confederación.
La reforma de 1860 suprimió la exigencia y dejó establecido por ley un número similar al actual de cinco ministros y un procurador. El número de integrantes fue variando, en contextos de normalidad y gobiernos de facto hasta el año 2006 en que se estabilizó en la cantidad de cinco miembros y un procurador.

No debe sorprende, por ello, que un proceso tan controvertido como el actual vuelva a encontrar en la ampliación de la Corte una válvula de escape a la presión ya intolerable de la política sobre a judicatura.
La Corte actual llega a este momento de renovación bajo un severo cuestionamiento de la sociedad. Al igual que en el resto del mundo, los jueces son hoy por hoy la institución peor evaluada, en un contexto de desconfianza creciente de la sociedad hacia el sistema político en su conjunto.
Es el precio que paga por décadas de activismo y pretensiones de protagonismo judicial en los grandes conflictos de la democracia. La pretensión de ejercer funciones dirimentes en cuestiones políticas naturalmente no justiciables ha generado un profundo desgaste de la imagen de profesionalidad, autonomía e imparcialidad del Poder Judicial.
Entre otras aspiraciones, la Corte paga la factura de su función de cabeza de todo el sistema judicial en su conjunto, afectado por un cuestionamiento a sus funciones en conflictos sociales y políticos ajenos a las posibilidades de intervención de la justicia.
La Justicia opera como un verdadero pararrayos de frustraciones colectivas que el derecho no puede ni debe resolver.
Es el costo de aspirar a ejercer la "última palabra" en cuestiones que, en democracia, no aceptan por definición ninguna última palabra. Algo que puede ser correcto en lo relativo a las causas sometidas a la jurisdicción, ejerce una función exactamente opuesta en cuestiones ajenas a la competencia y posibilidades de resolución de los jueces.
La sociedad argentina reclama a los jueces respuestas que la Corte actual está muy lejos de poder satisfacer. Cabe recordar que, en el plano de sus relaciones con el resto de los poderes, la Corte atraviesa una situación de juicio político, que solo ha podido ser neutralizado por el veto de una oposición que apenas puede ya disimular su grado de fragmentación y descomposición.
De allí la importancia de la nueva integración de la Corte y de un debate profundo que el país debe necesariamente llevar a cabo. La discusión sobre los nuevos miembros no puede ser reducida a una verificación de calificaciones personales o académicas.
Tampoco puede ser aprovechada para debates importantes pero que nada tienen que ver con el objetivo del proceso de advise and consent establecido por la Constitución. Discusiones sin duda profundas e importantes en otros órdenes como pueden ser la de imponer una cuota de género, o la presencia de determinadas disciplinas o la idea reiterada en estos días de una pretendida cuota "federal" de la Corte poco deben tener que ver con el tipo de debate público que tendrá lugar en las próximas semanas.

Lo central hoy, aquí y ahora es que el análisis de las propuestas del Ejecutivo se sustancie a la luz de una consideración prolija de los roles institucionales de la Corte en este preciso momento histórico, que no es naturalmente el mismo que en otros momentos de la vida del país.
En sus audiencias del próximo mes de agosto para conformar o rechazar las propuestas del Presidente, y no de otras muy legitimas que puedan interesarles, los senadores deberán considerar las múltiples funciones de la Corte, analizando sobre todo el carácter personal, la preparación técnica, la experiencia, la autonomía personal, a la independencia de criterio, con foco en la capacidad para tomar decisiones en tiempo real y a la luz de la coherencia y moderación de su filosofía judicial.
Los miembros de una Corte no pueden ser personas de ideas extremas. No son profetas ni historiadores; menos aun filósofos políticos o profesores de derecho constitucional que deban explicarle a la ciudadanía y a la política sus particulares interpretaciones de una constitución republicana, o sea abierta en todo momento a la dinámica de interpretaciones diversas y plurales.
La función de los jueces de la Corte no es la de los árbitros. Es la de verdaderos abogados de la Constitución, que tienen a su cargo la resolución de problemas de alta complejidad como los que plantea la aplicación del derecho, a partir de una Constitución republicana que hay que seguir desarrollando y adaptando a las necesidades crecientes y cambiantes de una sociedad democrática de alta intensidad.
La Corte monopoliza funciones excesivas que superan por lejos su capacidad y herramientas de resolución. La mayor parte, las ejerce en disputa abierta con el resto de los poderes, tanto constitucionales como de facto. La confianza pública depende de la prudencia, realismo y razonabilidad ejemplar de sus decisiones.
La Corte es solo uno de los poderes del Estado dentro de un esquema de frenos y contrapesos en trance de mutación. Su función principal e indelegable de protección de los derechos fundamentales no puede derivar en una suerte de salvaguarda de los procesos políticos y encuentra en el mecanismo de división de poderes un límite y una medida cabal de sus proyecciones hacia el futuro.